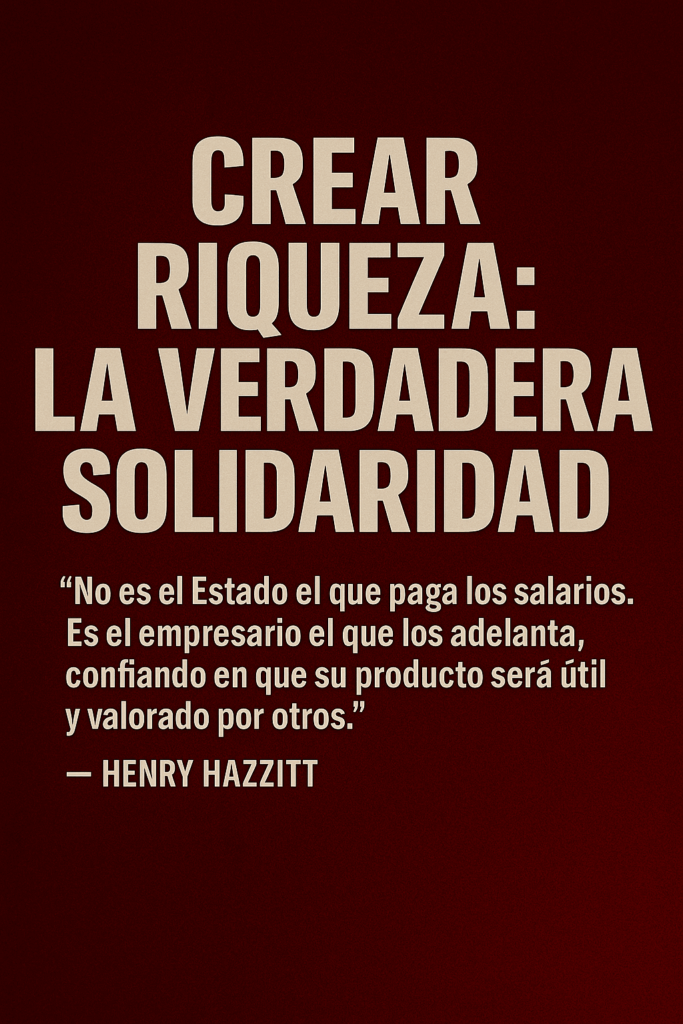
No es el Estado el que paga los salarios. Es el empresario el que los adelanta, confiando en que su producto será útil y valorado por otros.
Henry Hazlitt
Vivimos en una época en la que todo ha sido “socializado”:
- La salud es “social”, aunque falten médicos, insumos y respeto por el paciente.
- La educación es “social”, aunque cada vez se enseñe menos y se adoctrine más.
- La vivienda es “social”, aunque se entrega sin mérito y se abandona a los pocos años.
- El ingreso es “social”, aunque provenga del bolsillo del que trabaja.
- La justicia es “social”, aunque la verdad importe menos que el relato de la víctima oficial.
- Hasta las empresas son “sociales”, aunque sean estatales, monopólicas o simples instrumentos del poder político.
Hoy, “social” se ha vuelto un eufemismo para más Estado, más clientelismo y menos libertad individual. Es la excusa perfecta para vivir en clave victimista: como todo es social, no tengo responsabilidad de nada. Todo me lo deben. Nada tengo que ganarme.
Exijo a los que trabajan que me paguen lo que me corresponde a mí pagar. Le arrebato a otro lo que a él le pertenece, y a eso le llamamos “justicia social”.
Eso, en esencia, es el socialismo: una palabra vacía que disfraza de bondad lo que en realidad es intervención forzada, reparto ajeno y dependencia institucionalizada.
Pero la gran paradoja es esta: lo verdaderamente social —el acto que más beneficia al conjunto— es el que hoy se ataca, se estigmatiza y se castiga: crear riqueza.
No hay mayor bien social que producir.
No hay mayor acto solidario que generar trabajo genuino.
Y no hay sistema que haya elevado más el nivel de vida de los pueblos que el capitalismo.
El capitalista: el primer sembrador
Detrás de cada fábrica, comercio o campo productivo hay una historia que no sale en los noticieros: la historia de un hombre o una mujer que arriesgó todo para construir algo donde antes no había nada.
El capitalista no vive del esfuerzo ajeno: vive del riesgo propio. Renuncia al consumo presente y lo invierte en máquinas, herramientas, materia prima, infraestructura, impuestos…Y sobre todo, en pagar salarios.
Porque en el proceso de producción, el trabajador no espera a que el bien se venda para cobrar. Cobra hoy por una riqueza que aún no existe. Ese dinero que recibe cada quincena se lo adelanta el capitalista, que aún no ha ganado nada. Es más: todavía no sabe si ganará algo o perderá todo.
- Si el producto fracasa, el capitalista pierde.
- Si el producto triunfa, recién entonces obtiene su beneficio.
- El obrero no corre ese riesgo. Ya cobró.
Y si la empresa quiebra, el trabajador no reintegra lo que recibió. El riesgo no es compartido. Ese es precisamente el fundamento moral y económico del beneficio del capitalista: el riesgo.
Con su dinero ahorrado, el capitalista podría elegir el camino más fácil: dejarlo en un plazo fijo y cobrar intereses, o simplemente gastarlo en consumo personal.
Pero en lugar de eso, asume el mayor de los riesgos:
invierte en un proyecto que podría salir bien… o muy mal.
En consecuencia, el beneficio o utilidad que obtiene está en relación directa con el nivel de riesgo asumido. Y si pierde, lo pierde todo. No hay subsidio, no hay rescate, no hay seguro para emprendedores quebrados.
Mientras tanto, los trabajadores ya cobraron sus salarios. Y en muchos casos, incluso reciben un seguro de desempleo por parte del Estado.
En cambio, si el proyecto funciona, el capitalista merece su beneficio.
Primero, por haber sido un benefactor social, al generar trabajo, movimiento económico, producción de bienes útiles. Y segundo, por haber asumido un riesgo enorme en la búsqueda de satisfacer una necesidad de otros.
Ese beneficio es justo, no solo porque no le quita nada a nadie, sino porque ha creado algo que antes no existía.
Además, en este círculo virtuoso de generación de riqueza, todos ganan:
el capitalista, el trabajador, el proveedor, el consumidor.
Cuanta más producción haya, cuanto mayor sea el compromiso, el esfuerzo y la innovación, mayores serán los salarios y mejores las condiciones de vida.
Capital y trabajo: aliados, no enemigos
Comprender cómo funciona la economía permite entender que el empresario y el obrero no son enemigos naturales, como nos quieren hacer creer algunos ideólogos resentidos.
Son complementos, no adversarios. Ambos son factores de producción que cooperan para crear riqueza. Ambos buscan vivir mejor, progresar, encontrar un propósito.
Si fueran enemigos irreconciliables, habría sido imposible el colosal desarrollo económico, social y cultural de los últimos 200 años, desde la Revolución Industrial hasta hoy.
Las estadísticas son abrumadoras: millones de personas salieron de la pobreza gracias al capitalismo. El aumento de la esperanza de vida, el descenso de la mortalidad infantil, el acceso a bienes, a la educación y la salud, no se produjo gracias al Estado ni a los sindicatos…Se produjo gracias a la producción libre, al ahorro, a la inversión y al intercambio voluntario.
Por eso, entender la naturaleza del beneficio capitalista es entender que no se trata de explotación, sino de una recompensa legítima por haber financiado a otros, por haber asumido el riesgo, por haber postergado el placer.
Así como un banco presta dinero y cobra intereses, el capitalista recibe su beneficio como interés natural por el dinero prestado al obrero en forma de salario anticipado.
Si no hay capitalista, no hay salario
Imaginemos que el obrero tuviera que esperar a que el producto se venda para cobrar. ¿Quién podría trabajar así? ¿Quién podría esperar meses o años para sobrevivir?
El capitalista hace posible el trabajo mismo. Lo financia. Lo anticipa. Lo garantiza.
Por eso, el capitalismo —lejos de ser un sistema de codicia— es una forma de cooperación pacífica. Una sociedad de intercambios libres y voluntarios donde todos ganan: el que trabaja, el que invierte, el que compra, el que vende.
La división del trabajo: una sinfonía humana
Como explicaba John Stuart Mill, la riqueza no surge del esfuerzo aislado, sino de la cooperación inteligente.
Cada producto que consumimos es el resultado de cientos o miles de manos coordinadas:
ingenieros, técnicos, transportistas, comerciantes, obreros, empresarios.
No hay un plan central. No hay órdenes verticales. Es el mercado libre, con sus señales de precios, su competencia, su dinamismo, el que organiza esta sinfonía.
Y para que funcione, se necesita algo básico: ahorro previo, inversión paciente y asunción de riesgos.
No existe nada más social que la creación de riqueza y la cooperación de los factores productivos en busca de un fin común.
Capitalismo: producir primero, repartir después
Otra verdad que se ha olvidado: no se puede repartir lo que no se ha creado.
Y nadie crea riqueza sin antes ahorrar, invertir y arriesgar.
El capitalismo enseña que la verdadera solidaridad no es quitarle a uno para darle a otro, sino crear un sistema donde todos puedan producir, intercambiar y mejorar su vida con esfuerzo propio.
Allí donde se respeta la propiedad, florece la riqueza. Allí donde se castiga el esfuerzo, la pobreza se vuelve permanente.
Conclusión: producir es el verdadero acto social
Crear riqueza es un acto profundamente humano, civilizador y social. Es sembrar hoy lo que otros cosecharán mañana. Es confiar en el futuro. Es sostener la dignidad del trabajo, el progreso y la libertad.
Cada empresario que invierte, cada trabajador que produce, teje una red invisible que sostiene a la sociedad. Y sin esa red, nada funciona.
El capitalismo no es perfecto. Ningún sistema humano lo es.
Pero es el único que reconoce esta verdad moral: Para ayudar al prójimo, primero hay que tener algo que ofrecerle.
Y por eso, hoy más que nunca, hay que decirlo sin miedo:
crear riqueza no solo no es pecado… es un acto de amor al prójimo.




