El sufrimiento nos amenaza por tres lados: desde el propio cuerpo que, condenado a la decadencia y a la aniquilación, ni siquiera puede prescindir de los signos de alarma que representan el dolor y la angustia; del mundo exterior, capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e implacables; por fin, de las relaciones con otros seres humanos.
El malestar en la cultura – Sigmund Freud pp.72-73
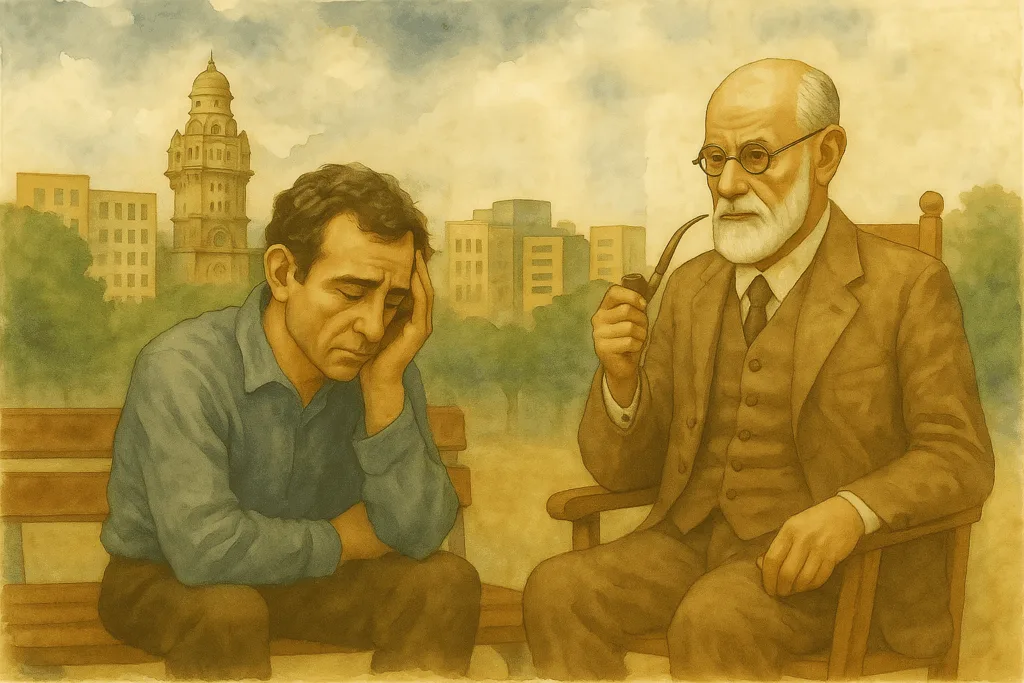
Sigmund Freud definió el malestar en la cultura como un “antagonismo irreductible entre las pulsiones y las restricciones impuestas por la cultura”, de modo que a medida que la civilización progresa surge más insatisfacción y sufrimiento. Aunque Uruguay se precia de altos indicadores sociales, enfrenta hoy claras manifestaciones de ese conflicto freudiano. En la era del siglo XXI vemos cómo la tensión entre los deseos individuales y las normas colectivas aparece en fenómenos como el aumento del suicidio y la depresión, la ansiedad de la cultura hiperconectada, el consumo como alivio temporal y hasta la burocratización. Este artículo analiza esos temas desde una mirada inspirada en Freud, pero aplicada al Uruguay contemporáneo, incorporando datos recientes que revelan la profundidad de esta crisis emocional en un país que lucha contra un dolor colectivo creciente.
Aumento del suicidio y la depresión
Uruguay sigue registrando tasas muy altas de suicidio, un indicador alarmante de malestar profundo. Aunque en 2023 se reportaron 763 casos, con una tasa de 21,39 por cada 100.000 habitantes, en 2024 la cifra ascendió a 764 casos, manteniendo una tasa aproximada de 21,35 por 100.000 habitantes. Esta leve subida posiciona al país entre los de mayor incidencia mundial, duplicando el promedio regional de alrededor de 9,3 suicidios por 100.000 habitantes. Detrás de estas cifras está la crisis emocional de la población: aproximadamente un 18% de los uruguayos ha vivido episodios de ansiedad o depresión, pero estudios más recientes indican que los trastornos de ansiedad y depresión afectan al 10% de la población adulta, con menos del 20% recibiendo tratamiento adecuado. Freud explicaría que el malestar nace de la represión de pulsiones agresivas o autodestructivas; en particular, postuló una pulsión de muerte inherente que la cultura intenta reprimir, lo cual puede derivar en culpa, depresión o incluso el acto suicida. Estas tragedias tienen múltiples causas –políticas, económicas, sociales y personales–, y el Estado enfatiza la necesidad de abordajes integrales para la salud mental. Aún así, el número de suicidios habla de un dolor profundo: según Freud, la civilización exige renunciar a muchas satisfacciones internas a cambio de seguridad, un precio que se paga con malestar. En Uruguay, esto se agrava en grupos vulnerables como los jóvenes y adultos mayores. Por ejemplo, en 2024, los departamentos con tasas más altas fueron Treinta y Tres (39,6%), Río Negro (35,5%) y Rocha (34,9%), destacando una desigualdad territorial que profundiza el aislamiento emocional. Además, el suicidio juvenil ha encendido alarmas: uno de cada seis suicidios en 2024 correspondió a personas menores de 25 años, reflejando cómo la presión social y la falta de apoyo emocional agravan esta tendencia. La depresión, por su parte, no solo se manifiesta en cifras extremas; es un malestar cotidiano que afecta la productividad y las relaciones. En un país con alto acceso a servicios básicos, el estigma cultural alrededor de la salud mental impide que muchos busquen ayuda, perpetuando un ciclo de sufrimiento silencioso que Freud atribuiría a la internalización de normas represivas.
Hiperconectividad y ansiedad digital
La sociedad uruguaya vive una revolución tecnológica que aporta comodidad pero también nuevos malestares. El uso casi constante de Internet, redes sociales y dispositivos móviles genera una ansiedad digital: un estado ansioso ligado a la sobreexposición en pantalla. Investigaciones recientes señalan que esta “ansiedad digital va en aumento”. Lo digital promete inmediatez y placer fugaz (dopamina), pero a costa de fragmentar nuestra atención y desconectar de lo esencial. Este ciclo hiperconectado evita enfrentar las angustias vitales y va dejando un residuo creciente de ansiedad que muchos uruguayos sufren día a día. Estudios locales confirman que el uso excesivo de redes sociales está asociado con mayores niveles de ansiedad, manifestándose en formas como el miedo a perderse algo (FOMO) o la comparación constante con vidas idealizadas en línea. En Uruguay, donde la penetración de internet es una de las más altas de América Latina, esta hiperconectividad se extiende al ámbito laboral, prolongando jornadas y generando burnout, fatiga digital y estrés crónico. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el impacto de internet de alta velocidad en jóvenes uruguayos revela efectos negativos en el bienestar socioemocional, como mayor aislamiento y reducción en la interacción cara a cara. Entre adolescentes, la adicción digital ha provocado una epidemia de ansiedad, con síntomas que incluyen insomnio y baja autoestima derivados de la exposición constante a contenidos negativos. Freud vería aquí una sublimación fallida: la tecnología ofrece una evasión de las pulsiones, pero en realidad amplifica el conflicto entre el deseo de conexión auténtica y la superficialidad digital, dejando un malestar que se acumula en forma de ansiedad crónica.
El consumo como forma de evasión existencial
La sociedad de consumo ofrece productos y experiencias como supuestos antídotos contra la insatisfacción interna. En Uruguay, aunque gozamos de cierto nivel de bienestar material, no estamos exentos del consumismo ansioso: se nos impulsa a creer que un nuevo artículo, viaje o dispositivo nos hará más felices. Freud mismo comparó la ilusión religiosa con un “opium” del pueblo, y hoy muchos actores industriales ofrecen una suerte de opio moderno: compras infinitas, entretenimiento on demand, turismo constante. En la práctica, llenar el vacío con consumo solo produce alivio temporal: tan pronto adquiere algo nuevo, el malestar subyacente resurge buscando de nuevo una nueva distracción. Este círculo –característico de una cultura que exige siempre más– refleja el deseo freudiano de sublimaciones artificiales para calmar el conflicto pulsional, una estrategia que a la larga no resuelve la tensión interior. En Uruguay, esto se vincula directamente con el malestar emocional: estudios muestran que mayor malestar psicológico en jóvenes se asocia con mayor consumo de alcohol y sustancias, como una forma de evasión. Uno de cada cuatro uruguayos ha experimentado problemas de salud mental, y muchos recurren al consumo problemático para mitigar la ansiedad. En sectores populares, el consumismo no solo es económico, sino simbólico y emocional, donde las decisiones de compra responden a presiones sociales que agravan la insatisfacción. Freud argumentaría que este patrón es una defensa contra la pulsión de muerte, pero en realidad perpetúa el malestar al ignorar las raíces profundas del deseo humano.
Burocratización de la vida emocional y crisis de la subjetividad
Uruguay ha intentado sistematizar la respuesta al malestar psicológico. La Ley de Salud Mental (19.529) y el Plan Nacional de Salud Mental 2020–2027 promueven la detección temprana y la atención integral de trastornos como depresión y ansiedad. Se capacita a médicos y trabajadores sociales para reconocer síntomas desde el primer nivel. Incluso autoridades afirman que “la ansiedad es la madre de todas las enfermedades de salud mental”. Si bien es un avance valioso, este enfoque protocolar corre el riesgo de tratar las emociones como meros datos clínicos y de aplicar recetas estándar. A veces se pasa por alto la vivencia íntima del sujeto: muchas personas con depresión escuchan frases de ignorancia como “poné algo de vos, no puede ser que no hagas nada, levantate de esa cama”, ignorando que la enfermedad literalmente quiebra la voluntad. En ese sentido, la “burocratización” emocional –donde cada síntoma debe ajustarse a un diagnóstico o norma social– refleja una desconfianza hacia la subjetividad personal. Freud recordaría que el malestar se agudiza cuando interiorizamos exigencias impuestas; la culpa crece si nuestras propias pasiones son invalidadas o patologizadas por los demás. Por eso, afrontar el malestar en Uruguay no solo exige cambios en políticas sanitarias, sino también recuperar el respeto por la experiencia interna de cada individuo. La ley busca cerrar estructuras asilares y promover derechos humanos en salud mental, pero su implementación ha sido criticada por lentitud y falta de recursos, lo que burocratiza aún más el acceso a terapias personalizadas. En un contexto donde el malestar psicológico predice mayor riesgo de trastornos, esta rigidez institucional puede exacerbar la crisis de subjetividad, donde el individuo se siente reducido a un caso clínico en lugar de un ser con pulsiones únicas.
Epilogo
En el fondo, las ideas de Freud mantienen hoy vigencia: el bienestar individual y el orden social están tensados por fuerzas contradictorias. En Uruguay vemos cómo esas tensiones toman formas actuales: jóvenes que sufren depresión pese a la prosperidad, familias fragmentadas por la hiperconexión digital, corazones buscándole sentido al consumo acelerado, y una creciente necesidad de definir “protocolos” para la vida emocional. Freud subrayó que la civilización exige un “pesado tributo” a la sexualidad y a la agresividad a cambio de seguridad. Tal tributo lo pagamos con culpa, ansiedad y melancolía.
Quizás la lección freudiana para el Uruguay del siglo XXI sea aprender a equilibrar: buscar canales creativos (artísticos, comunitarios, naturales) que canalicen nuestras pulsiones sin destruirnos, y al mismo tiempo preservar espacios donde la subjetividad individual pueda expresarse sin burocracias hirientes. De ese modo podríamos aliviar, aunque sea en parte, el malestar en nuestra cultura, cumpliendo mejor las necesidades profundas de la sociedad y del individuo.
Ahora bien, este artículo no pretende ser un análisis exhaustivo, sino un pantallazo inicial al diálogo entre la cultura uruguaya y los aportes de Freud. Para un estudio completo habría que considerar también enfoques sociológicos y multidisciplinarios, integrando variables como la educación, la economía, la precariedad laboral, el acceso a los sistemas de salud mental y la idiosincrasia cultural frente a este último punto, entre otros factores que atraviesan la vida cotidiana de la población. Solo desde esa mirada amplia puede construirse una comprensión más profunda del malestar en la cultura uruguaya contemporánea.
Recursos adicionales
- 📘 Libro recomendado: El malestar en la cultura – Sigmund Freud (1930)
- Texto clásico en el que Freud plantea que el progreso cultural exige renuncias pulsionales —especialmente en la sexualidad y la agresividad— y que ese sacrificio genera inevitablemente culpa, ansiedad y frustración. Freud introduce aquí la idea de la pulsión de muerte y analiza cómo la cultura reprime lo instintivo en favor del orden social.
- 📺 Documental: La depresión, la ansiedad y el estrés – Clínica Gouet
- Aborda cómo afectan las dinámicas emocionales en contextos sociales, familiares y laborales; útil para entender el cuadro contemporáneo del malestar psicológico desde diversas perspectivas.
- 🎬 Película recomendada: Un futuro brillante (2025, Lucía Garibaldi)
- Drama distópico en el Festival de Tribeca sobre una sociedad que obliga a sus jóvenes a emigrar. Una metáfora poderosa sobre la esperanza, la alienación y el malestar juvenil contemporáneo en Uruguay




