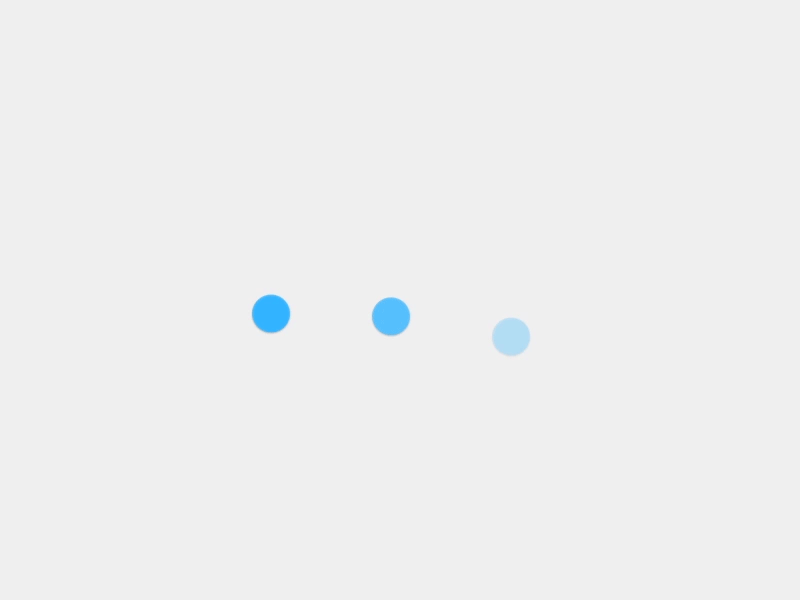Días atrás, se cumplieron 85 años del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, quien fue una de las figuras centrales de la música popular uruguaya y de América Latina. Si bien suele recordárselo por su faceta de cantautor, cabe destacar que como escritor incursionó en otros géneros, principalmente la narrativa breve, llegando a publicar un libro de cuentos: «Por si el recuerdo».

Se trata de un conjunto de doce relatos con líneas argumentales independientes entre sí. En palabras de Eduardo Galeano: «En estos cuentos, dolidos, dolorosos, Alfredo tiene el coraje de revelar sus adentros. Estas páginas hablan de fantasmas despiadados y de batallas perdidas. Él no escribe por felicitarse, ni escribe por gustar, ni escribe por escribir». Al realizar una lectura lineal del libro pueden identificar líneas temáticas que articulan los relatos entre sí; se presentan también motivos recurrentes universales (el amor, la muerte, la soledad, el deseo, la búsqueda de la felicidad) así como otros más específicos, ligados a las experiencias estéticas propias del autor (como función en el texto) y el escritor (como persona real).
En la edición de Trilce, se incorpora un «Postfacio» de Juan Capagorry, en el que se lo presenta a Zitarrosa desde su lado más humano e incluso como crítico de su propia obra.
Se plantean allí ideas sobre su deseo de escribir y de incursionar en otros géneros literarios, las etapas por las que transita un escritor de acuerdo a su edad y experiencias, lo que implica revisar lo escrito en una etapa de juventud para poder lograr determinada madurez, los vínculos entre sus obras y su concepción de la vida en general.
Es bien significativo uno de sus planteos: «…me pareció que lo más sensato, lo más honesto a esta altura de mi vida, con más de cincuenta años, no publicar aquellos versos de algún modo juveniles (…) sino estos cuentos que tienen también como los poemas treinta años de separación». Y agrega: «La literatura es todo un oficio; un arte que hay que dominar para llegar al lector con la mayor expresión, con la mayor capacidad de entrega posible».
Resulta por demás interesante que al hablar de la experiencia estética y de su propia obra, Zitarrosa plantee cuestiones vinculadas al sistema «sexo/género» y la reivindicación de la mujer: «… la mujer es más terrenal, es la propia vida en capacidad de crear nada menos que seres humanos, en la cual los varones, en todo caso, participamos como comparecientes». Sostiene además que: «…la mujer tiene una forma muy peculiar de ver la vida (…) Por algo ellas son creadoras de vida y nosotros somos en cambio observadores o, en todo caso, participamos en el acto de generación».
La mujer como personaje es recurrente en todos sus cuentos (claramente también en sus canciones) y aparece de diversas maneras y cumpliendo varios roles: madre, compañera, esposa, amante. Como parte del estilo del autor, varias de ellas aparecen descritas mediante sendas imágenes poéticas (aún sumidas en la plena cotidianidad) y para esto también se vale de la focalización en diferentes partes de sus cuerpos, lo que le otorga una fuerte carga erótica a las narraciones.
El erotismo como tópico se presenta en varios cuentos a través de la narración de distintas manifestaciones de los deseos erótico-afectivos de los personajes. En algunos de ellos, incluso, este deseo aparece íntimamente ligado al amor y, hasta podría decirse, como condición de perpetuación del mismo.
En «Maestra de amor», por ejemplo, se describen escenas de sexo entre los protagonistas (en donde el uso del lenguaje en medio del acto sexual es un aspecto que se explicita) pero también el deseo de otro personaje por volver a estar con la muchacha muchos años después: «Confieso que no sabía cómo hacer para llevármela a la cama, loco de deseo». En «Montevideana» el erotismo queda explicitado en varias descripciones del narrador; al describir a uno de los personajes femeninos, plantea que «… se entregó sin vacilar a la primera insinuación y era joven, buen moza, blanca como leche, suave, tenía un culo espléndido, sedoso y redondo como dos lunas crecientes en blanda colisión».
En cuanto a situaciones, esto queda en evidencia en pasajes como el siguiente: «… estaba en mi cama nuevamente (…) y teniéndola allí, nuevamente entregada y sin reclamos, no tuve más remedio que montarla y montarla, hasta la madrugada. (…) A las cinco de la mañana rugió en cuatro patas y de un caderazo casi me disloca».
En el cuento «Muerte de mamá» la escena de concreción del acto sexual entre dos de los personajes también es relatada con la focalización en partes específicas de los cuerpos, principalmente el de la mujer: «Abrí la puerta del despacho invitándola a pasar (…) Con solo una flexión del tobillo había logrado deshacerse del primer zapato y el meñique de la mano izquierda le bastó para desengarzar el otro. Era una hembra magnífica. Sus senos, sorprendentemente duros, casi egoístas, resbalaban entre mis manos como piedras enlodadas».
En el cuento «El tío Pepe» también se manifiestan escenas donde aflora este tipo de deseos eróticos y afectivos, principalmente en el final, cuando el protagonista-narrador concurre junto a su tío al «queco de la vía»: «Bien conocía yo la mala fama de aquel rancho apartado, el lenguaje del quilombo y hasta los nombres de algunas mujeres, por referencias de los muchachos grandes.
Pero entre una gran curiosidad que estimulaban mis fantasías y una cierta repulsión por hacer aquello donde iban todos, yo sentía temor también». La descripción del espacio en que transcurre esta narración se sume en la más absoluta cotidianidad y hasta es posible que mediante este recurso se pretenda un mayor acercamiento al lector, al punto de poder identificarse con sentimientos, emociones y situaciones que forman parte de la propia vida real.
El erotismo y la satisfacción de deseos cotidianos también se ven plasmadas en el relato cuando tío y sobrino intercambian palabras sobre la masturbación. Al final, el muchacho mantiene relaciones sexuales con Margarita, una joven prostituta que trabaja en el lugar y que termina tomando el control en la situación, demostrando el empoderamiento femenino pero no la libertad.
Por otro lado, otro tópico que aparece en algunos de los relatos es la manifestación de «lo fantástico» y «lo insólito» (como en el caso del cuento «Lenguas», al que haré referencia en otros apuntes).
Si bien en la mayoría se presentan ambientes y personajes de corte realista, otros presentan hechos fantásticos que como tales irrumpen en el espacio cotidiano aunque generan poco o nulo extrañamiento, como en «La segunda vez» y «Los vuelos». En el primero, el protagonista vivencia situaciones de «deja vú» que lo sorprenden: «En ciertos episodios (…) me ha parecido estar reconociendo en todos sus detalles cierta situación que ya figuraba entre mis recuerdos. Le ocurre o le ha ocurrido a casi todo el mundo alguna vez».
La sorpresa pasa a la perturbación cuando toma conciencia de que su compañero de viaje también vivencia lo mismo que él: «¿No tenés la sensación de que ya hicimos este viaje alguna vez?». En cuanto a «Los vuelos», el protagonista tiene una habilidad especial: puede volar y recorrer el mundo; pero así como de acuerdo a la mitología griega a Casandra se le dio el don de poder visualizar el futuro y a la vez el castigo de que nadie le creyera, este personaje como contrapartida empieza a crecer gradualmente en tamaño hasta el extremo de no caber en el mundo y ni siquiera en el espacio infinito.
En palabras del propio autor: «…la metáfora consiste en que el hombre vuela y crece tanto y tanto que finalmente muere como encapsulado, como una crisálida que no tuvo tiempo de volar realmente, porque no fue capaz de amar».
Y volvemos así, para finalizar, a la idea del amor, tema tan recurrente en la totalidad de la obra del autor. Amor, ligado al dolor. Amor, ligado a la soledad. Amor, ligado a la muerte.