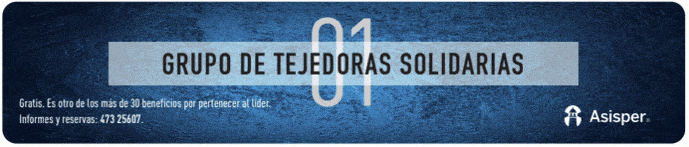Nada descubriríamos hoy al expresar el importante aporte que hizo a la literatura americana, un buen número de obras narrativas que aparecieron en las primeras décadas del siglo XX. Narrativa llamada “de la tierra” por algunos, por otros simplemente “regionalista”, en ella ocupa un lugar privilegiado la novela “La vorágine” (1924), del colombiano José Eustasio Rivera.
Reedición
De lo que sí damos noticia hoy, con beneplácito, es de la reedición de La vorágine. Acaba de ser reeditada por la editorial uruguaya Banda Oriental, con 224 páginas, en formato de 21,5 x 13 cm. Bajo el título “José Eustasio Rivera”, se presenta una introducción firmada por HR, con interesantes reflexiones sobre el autor, la novela en sí y el panorama de la literatura americana de aquellos tiempos.
“La propia inexperiencia técnica del autor, su falta de cultura académica, sumada a la intensidad que pone en lo que escribe y a su don innato de narrador que sabe llevar con mano firme y terminar con exactitud milimétrica, en una breve frase, las escenas más atroces y melodramáticas, contribuyen a sumergir al lector en una experiencia totalizadora…”, comenta en un momento el prologuista.
Contratapa
“La vorágine es la epopeya del mundo tropical americano y es, al mismo tiempo, un documento social, una especie de testamento vedado de la bancarrota del sentimentalismo burgués ante la realidad violenta del nuevo mundo” ha dicho F. Alegría. Su autor, José Eustasio Rivera (Colombia, 1888-1928), “se vio crecer dentro de ese universo como un tallo más de una planta envenenada y no fue ya capaz de distinguir la frontera entre la realidad y la fantasía. Privilegio de Rivera fue despertar en un infierno verde digno de los Cantos de Maldoror”.
También “Montevideo antiguo”, de Isidoro de María
Al mismo tiempo de publicar La vorágine, la misma editorial ha lanzado el libro “Montevideo antiguo”, selección de crónicas de Isidoro de María. Un puñado de veinticuatro crónicas breves conforman esta edición en pequeño formato (19 x 11 cm.) y 64 páginas. “El alumbrado público”, “Los aguateros”, “Plaza de la verdura”, “La Matriz nueva”, son algunos de los temas.
Contratapa
Isidoro de María (1815-1906) es el primero –por orden cronológico y por calidad – de nuestros memorialistas. En su Montevideo Antiguo (1887-1895) evoca a la sociedad montevideana del siglo XVIII y de los primeros cuarenta años del siglo XIX. La muy peculiar sociedad que conformó – dice Carlos Real de Azúa – está dada con un enternecimiento sobriamente veteado de humor, con una atención para lo humilde y lo pequeño, con un arte del corte y del suspenso, con una modestia de propósito y de sabor de lo concreto que nada deben a presuntos modelos y sí a un arte espontáneo y a una especie de lealtad hacia su propio mundo (incluido el insustituible del lenguaje) que hace de su obra un clásico en una literatura que no abunda en ellos”.
“Flores de Baldío”,
de José Fonseca
(Colaboración especial de Juan C. Albarado)
Flores de Baldío, Trilce, noviembre de 2011, representa la segunda aparición literaria de José Fonseca, la primera fue Sucios (novela), Primer Premio en Narrativa de la Intendencia Municipal de Montevideo, edición 2009, publicada luego por Trilce.
Esta vez, Fonseca, se decide por el cuento, con un total de 23. En general relatos breves y de temática suburbial, de orilla o margen que casi nunca es apacible. Si algo se destaca de este libro es la capacidad de girar en torno a distintos personajes que, a fuerza de convivir en un mismo ambiente (el de la villa y el del libro), se convierten casi en uno solo. No se llega al estereotipo de la prostituta, pero se presentan algunas que, de forma tácita, se vuelven una sola. Tampoco se construye (en el mismo sentido tipológico) un ladrón o un macró, o un casal de niños abandonados por sus padres, pero la repetición de estos personajes los uniformiza, los vuelve uno en ese barro de baldío que parece conformar la materia prima con la cual el escritor trabaja.
Del estilo puede decirse que se nota el trabajo, el intento de reproducir algunos sociolectos que discriminan, es decir que marcan diferencias. Además del marcado interés por reproducir un lenguaje, una forma de hablar, hallamos atisbos de poesía, como esta imagen de la luna que cierra el cuento cuya protagonista, una prostituta que, aunque vaticinando con sus miedos alguna calamidad, ha tenido que dejar a sus hijos solos en la casa para conseguir el sustento: «“Ta”, dice el tipo y la suelta de golpe. Ella levanta la cabeza y ve la luna en el fondo de la calle, a una cuarta del piso, ocupando el centro del vidrio trasero del auto. Tiene sombras verdes y naranjas, y parece una cometa colgada de un cable.» (“Luna llena”), o el inicio del cuento que cierra el libro: «Al final anoche murió María. Se apagó sin que nadie lo notara, como un reloj que se queda sin cuerda.» (“La vieja María). Sin patetismo, sin falsas ambigüedades que intenten connotar algo más que no sea violencia y cruda realidad, estos relatos pueden conmover por la veracidad del argumento, aunque no más que eso.
Por último, vale decir que Fonseca logra reproducir un topos, un continente de objeto, a través del objeto. Algo así como recrear el lugar a través de los personajes que lo ocupan y no partiendo de la descripción. Esto es, si se quiere, un logro importante. FONSECA, José. Flores de baldío. Montevideo, Trilce, 2011.
Juan C. Albarado
Nada descubriríamos hoy al expresar el importante aporte que hizo a la literatura americana, un buen número de obras narrativas que aparecieron en las primeras décadas del siglo XX. Narrativa llamada “de la tierra” por algunos, por otros simplemente “regionalista”, en ella ocupa un lugar privilegiado la novela “La vorágine” (1924), del colombiano José Eustasio Rivera.
Reedición
De lo que sí damos noticia hoy, con beneplácito, es de la reedición de La vorágine. Acaba de ser reeditada por la editorial uruguaya Banda Oriental, con 224 páginas, en formato de 21,5 x 13 cm. Bajo el título “José Eustasio Rivera”, se presenta una introducción firmada por HR, con interesantes reflexiones sobre el autor, la novela en sí y el panorama de la literatura americana de aquellos tiempos.
uruguaya Banda Oriental, con 224 páginas, en formato de 21,5 x 13 cm. Bajo el título “José Eustasio Rivera”, se presenta una introducción firmada por HR, con interesantes reflexiones sobre el autor, la novela en sí y el panorama de la literatura americana de aquellos tiempos.
- espacio publicitario -![ASISPER]()
“La propia inexperiencia técnica del autor, su falta de cultura académica, sumada a la intensidad que pone en lo que escribe y a su don innato de narrador que sabe llevar con mano firme y terminar con exactitud milimétrica, en una breve frase, las escenas más atroces y melodramáticas, contribuyen a sumergir al lector en una experiencia totalizadora…”, comenta en un momento el prologuista.
Contratapa
“La vorágine es la epopeya del mundo tropical americano y es, al mismo tiempo, un documento social, una especie de testamento vedado de la bancarrota del sentimentalismo burgués ante la realidad violenta del nuevo mundo” ha dicho F. Alegría. Su autor, José Eustasio Rivera (Colombia, 1888-1928), “se vio crecer dentro de ese universo como un tallo más de una planta envenenada y no fue ya capaz de distinguir la frontera entre la realidad y la fantasía. Privilegio de Rivera fue despertar en un infierno verde digno de los Cantos de Maldoror”.
También “Montevideo antiguo”, de Isidoro de María
Al mismo tiempo de publicar La vorágine, la misma editorial ha lanzado el libro “Montevideo antiguo”, selección de crónicas de Isidoro de María. Un puñado de veinticuatro crónicas breves conforman esta edición en pequeño formato (19 x 11 cm.) y 64 páginas. “El alumbrado público”, “Los aguateros”, “Plaza de la verdura”, “La Matriz nueva”, son algunos de los temas.
Contratapa
Isidoro de María (1815-1906) es el primero –por orden cronológico y por calidad – de nuestros memorialistas. En su Montevideo Antiguo (1887-1895) evoca a la sociedad montevideana del siglo XVIII y de los primeros cuarenta años del siglo XIX. La muy peculiar sociedad que conformó – dice Carlos Real de Azúa – está dada con un enternecimiento sobriamente veteado de humor, con una atención para lo humilde y lo pequeño, con un arte del corte y del suspenso, con una modestia de propósito y de sabor de lo concreto que nada deben a presuntos modelos y sí a un arte espontáneo y a una especie de lealtad hacia su propio mundo (incluido el insustituible del lenguaje) que hace de su obra un clásico en una literatura que no abunda en ellos”.
“Flores de Baldío”,
de José Fonseca
(Colaboración especial de Juan C. Albarado)
Flores de Baldío, Trilce, noviembre de 2011, representa la segunda aparición literaria de José Fonseca, la primera fue Sucios (novela), Primer Premio en Narrativa de la Intendencia Municipal de Montevideo, edición 2009, publicada luego por Trilce.
Esta vez, Fonseca, se decide por el cuento, con un total de 23. En general relatos breves y de temática suburbial, de orilla o margen que casi nunca es apacible. Si algo se destaca de este libro es la capacidad de girar en torno a distintos personajes que, a fuerza de convivir en un mismo ambiente (el de la villa y el del libro), se convierten casi en uno solo. No se llega al estereotipo de la prostituta, pero se presentan algunas que, de forma tácita, se vuelven una sola. Tampoco se construye (en el mismo sentido tipológico) un ladrón o un macró, o un casal de niños abandonados por sus padres, pero la repetición de estos personajes los uniformiza, los vuelve uno en ese barro de baldío que parece conformar la materia prima con la cual el escritor trabaja.
Del estilo puede decirse que se nota el trabajo, el intento de reproducir algunos sociolectos que discriminan, es decir que marcan diferencias. Además del marcado interés por reproducir un lenguaje, una forma de hablar, hallamos atisbos de poesía, como esta imagen de la luna que cierra el cuento cuya protagonista, una prostituta que, aunque vaticinando con sus miedos alguna calamidad, ha tenido que dejar a sus hijos solos en la casa para conseguir el sustento: «“Ta”, dice el tipo y la suelta de golpe. Ella levanta la cabeza y ve la luna en el fondo de la calle, a una cuarta del piso, ocupando el centro del vidrio trasero del auto. Tiene sombras verdes y naranjas, y parece una cometa colgada de un cable.» (“Luna llena”), o el inicio del cuento que cierra el libro: «Al final anoche murió María. Se apagó sin que nadie lo notara, como un reloj que se queda sin cuerda.» (“La vieja María). Sin patetismo, sin falsas ambigüedades que intenten connotar algo más que no sea violencia y cruda realidad, estos relatos pueden conmover por la veracidad del argumento, aunque no más que eso.
Por último, vale decir que Fonseca logra reproducir un topos, un continente de objeto, a través del objeto. Algo así como recrear el lugar a través de los personajes que lo ocupan y no partiendo de la descripción. Esto es, si se quiere, un logro importante. FONSECA, José. Flores de baldío. Montevideo, Trilce, 2011.
Juan C. Albarado
 uruguaya Banda Oriental, con 224 páginas, en formato de 21,5 x 13 cm. Bajo el título “José Eustasio Rivera”, se presenta una introducción firmada por HR, con interesantes reflexiones sobre el autor, la novela en sí y el panorama de la literatura americana de aquellos tiempos.
uruguaya Banda Oriental, con 224 páginas, en formato de 21,5 x 13 cm. Bajo el título “José Eustasio Rivera”, se presenta una introducción firmada por HR, con interesantes reflexiones sobre el autor, la novela en sí y el panorama de la literatura americana de aquellos tiempos.