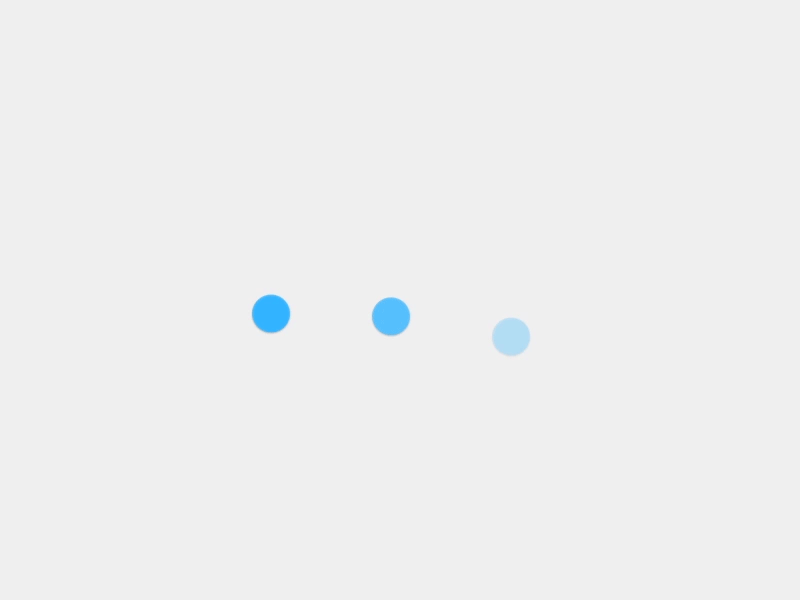¡Ahora es tiempo!
Corría la noche del jueves 14 de abril cuando en la Bodega Harriague, en el marco del Tannat Rock, se produjo un hecho de especial significación para todos los nostálgicos de la mejor historia del rocanrol salteño: el reencuentro de la legendaria banda Los Picapiedras. Formada hacia mediados de la década de 1990 y virtualmente separada desde principios del nuevo milenio, su esperado regreso a los escenarios a más de uno de los espectadores a punto estuvo de arrancarnos un lagrimón.

Como muchas cosas destinadas a perdurar, Los Picapiedras tuvo un origen humilde y poco pretencioso. Comenzó como un grupo de jóvenes amigos con intereses musicales (Enrico Stabilito, los hermanos Julián y Álvaro Ubiría, Gabriel Bibbó y Walter Menoni) que, por mera diversión, se reunían para recrear en sus domicilios las canciones de algunas de sus bandas favoritas, como Traidores, Los Estómagos, Cadáveres Ilustres, La Polla Records y Los Ramones, entre otras. Con el tiempo, y alentados por sus fieles compañeros de aventuras, los amigos se animaron a pasar de los covers a la realización de composiciones originales, así como a mostrar en público una forma de arte prácticamente inexistente en el medio salteño. La primera presentación en vivo de la banda fue en El Ojo del Buey, un galpón ubicado en pleno corazón del barrio Palomar.
Para entender el éxito de aquel audaz experimento, es preciso hacer referencia a un fenómeno por demás extraordinario: la llamada «movida del rock salteño» de la época postdictadura. Tal es el nombre con el que coloquialmente se conoce a un aluvión cultural que, en un período de pocos años, volcó en los escenarios locales una cantidad increíblemente variada de bandas clasificables dentro del género del rocanrol, como Necrobios, La Bizca Mary, Fondo Blanco, Mamá Hulk, Aneurisma, Armonía Agresiva y Vómito Gris. El mismo fervoroso entusiasmo se replicaba debajo de los escenarios. Sin apoyo oficial, sin periodistas culturales interesados por aquella bola de nieve en movimiento, sin que el concepto de «gestión cultural» se insinuara en el horizonte, jóvenes que no llegábamos a los veinte años nos las ingeniábamos para conseguir instrumentos, equipos de amplificación, espacios donde ensayar y realizar recitales y organizarnos, a puro pulmón, para regar las raíces del rocanrol salteño. Los casetes con grabaciones de bandas circulaban de mano en mano, el interés por estrechar vínculos con otros conjuntos uruguayos se acrecentaba y cada vez se tornaba más numeroso el grupo de quienes que nos reuníamos en Plaza Flores para escuchar a la madrugada el programa de radio Suban el volumen. Y todo en el interior profundo del Uruguay, lejos de la vorágine de la centralidad montevideana.
En este fervoroso contexto, Los Picapiedras era una banda de referencia. Tácitamente, todos la reconocíamos como una de las mejores del momento –al menos dentro de la corriente del punk rock, razón por la cual solía ser el caballito de batalla para cerrar los espectáculos. Desde el punto de vista musical, quizás no presentaba mayores particularidades dignas de destaque, aunque hay que considerar las cosas en su justa perspectiva; sus integrantes eran apenas unos adolescentes, de formación musical esencialmente autodidacta y sin referentes cercanos que les sirvieran de espejo. Mucho más interesante, en cambio, es el análisis de las letras de sus canciones. Si es verdad que una de las funciones del arte es servir de testimonio para comprender las condiciones de la época de su producción, las canciones de Los Picapiedras tienen mucho para decirnos respecto de lo que aquellos jóvenes salteños pensábamos y sentíamos acerca de nuestras perspectivas de futuro, el sentido de nuestras existencias, las condiciones sociales de la ciudad en que nos tocó vivir, las manifestaciones culturales que nos rodeaban e incluso -¿por qué no?- sobre la situación política del país.
Los años pasaron. Quienes tuvimos el privilegio de ser partícipes de aquellos maravillosos días de pogo, agite y rebeldía seguimos nuestros propios caminos, no siempre coincidentes. Pero en nuestra memoria las brasas del fuego del recuerdo jamás se apagaron, como tampoco la amistad entre los integrantes de la banda, quienes a pesar de que hacía más de dos décadas que no se presentaban ante el público decidieron cortar con tantos años de sequía, precisamente, en el reciente Tannat Rock. ¡Y nada menos que como telonera de Buitres! En su regreso a los escenarios, Los Picapiedras presentó una formación de cuatro integrantes: Enrico Stabilito, voz; Álvaro Ubiría, guitarra; Julián Ubiría, bajo; y Gabriel Bibbó, batería. Y para regocijo de sus fans de todas las horas, dejaron sonar los acordes de algunos de sus temas más emblemáticos: «Ahora es tiempo», «La Fila pelada», «Romeo», «Ojos en la oscuridad» y «La máquina de joder», así como una poderosa versión de «Ellos dicen mierda», el clásico himno de la banda de punk español La Polla Records, y hasta un tema nuevo: «El manejo de los medios».
Todos los presentes coincidimos en que Los Picapiedras dieron un fabuloso espectáculo. Excelente dominio del escenario, conexión con el público, madurez, y conciencia del momento y el lugar fueron solo algunas de sus múltiples virtudes. Y, por sobre todo, los integrantes de la banda evidenciaron en todo momento notorias señales de estar disfrutando de aquella noche mágica tanto como la gran cantidad de espectadores que recordábamos de memoria las letras de sus canciones, a pesar de lo mucho que hacía que no las cantábamos.
El tiempo –que siempre es «ahora», como reza una de sus canciones- dirá cuál será el futuro de Los Picapiedras, aunque no sería extraño que algún día se volvieran a juntar. En cualquier caso, prefiero enfatizar el sentimiento de una experiencia musical conmovedora hasta los huesos, que nos permitió recuperar a sus seguidores, dicho sin exageración ninguna, el aroma de una de las etapas más emocionantes y reveladoras de nuestras vidas.